30 Oct Ke!648 – Cuatro ideas para pensar: la gente como motor de transformación
1. Haz mi vida más fácil, aunque yo trabaje más: el Speedpass de Exxon-Mobil evita a los clientes de las gasolineras tener que hacer cola para pagar. Resultado: la gente compra más en las tiendas de las gasolineras. 2. Dilbert es real: la web de Scott Adams es una de las experiencias más interesantes de «comercio colaborativo». Hoy recibe decenas de casos de lo absurdo del trabajo explicados por sus propios protagonistas. 3. Los bancos descubren a los inmigrantes: en Estados Unidos hay ya una experiencia considerable, basada en los tranfers de los mejicanos a su país. Empezamos a descubrir el tremendo potencial económico de la inmigración. 4. La cara humana de la Red: el National Center for Missing and Exploited Children en Estados Unidos es un centro de ayuda para la localización de niños perdidos, secuestrados… que utiliza inteligentemente las posibilidades de publicación inmediata, y de conexión internacional, de la Red.
(Tiempo estimado de lectura: 8 minutos)
PARA PENSAR:
En un mensaje anterior presentamos una de las «sorpresas» en el panorama de medios de pago internacionales de hace unos años. Se trata de SpeedPass ( http://www.speedpass.com), una forma de pago utilizada en gasolineras y otros puntos comerciales, consistente en un cilindro, que hace las veces de llavero, y que permite pagar como alternativa a las tarjetas de crédito.
Lo interesante de este caso es que este medio de pago no fue lanzado por un banco, sino por Exxon-Mobil, la empresa petrolera. Su caso esta explicado con bastante detalle en http://www.fastcompany.com/online/52/speedpass.html. Cuando explicamos este caso, recibimos un mensaje de un lector en la que nos explicaba que algo parecido se hacía en España, para facilitar el abastecimiento de flotas de camiones. Con ello escribimos un caso ( http://www.instituteofnext.com/mejorespracticas/solred.asp). Más tarde, otro lector nos llevó hasta una empresa israelí que desarrolla varios sistemas de pago en esta línea ( http://www.orpak.co.il/).
Pues bien, he leído recientemente un artículo en la revista MBAJungle ( http://www.mbajungle.com), en la que se explica como este es el último paso en la lenta evolución experimentada en las gasolineras hacia conseguir que todo el trabajo lo haga el cliente. Primero, se consiguió que tú mismo te pusieras la gasolina. Después, tuvimos que entrar a la oficina de la estación de servicio para pagar haciendo la corresondiente cola si hacía falta. Hoy, con SpeedPass, tú te pones la gasolina, y cuando acabas pagas simplemente poniendo tu llavero delante de un receptor de señal.
Lo que no sabía, y he descubierto en el artículo en cuestión, es que, en una situación de competencia en la que los márgenes de la gasolina no son tan altos, una parte significativa del negocio de las estaciones de servicio se debe a los ingresos realizados en las tiendas que allí han instalado (verdaderos minicentros comerciales en algunos casos, http://www.repsolypf.com/esp/productosyservicios/productosyservicios/tiendas/introduccion/intro.asp?PaginaID=2046). La utilización del SpeedPass podría, por tanto ser mal vista por los establecimientos, por cuanto podría potencialmente reducir sus ventas: pongo gasolina, pago sin moverme del vehículo, y me voy.
Bueno, ahora al cabo de los años, parece que el efecto de SpeedPass ha sido justamente el contrario: la gente compra más en las tiendas de los establecimientos de las gasolineras. La posible explicación: gracias al sistema de pago, no se producen colas en las tiendas (no tienes que entrar a pagar por la gasolina con tu tarjeta de crédito), con lo que la tienda resulta más cómoda y útil.
Conclusión: en este caso, se le hace la vida más fácil al automovilista, al evitarle tener que hacer cola para pagar, y, al mismo tiempo, se le ofrece la oportunidad de una tienda más ágil, y abierta con amplios horarios.
Valor incremental que vale la pena. Todo lo que mejore mi vida un poquito será bienvenido.

Una de las situaciones divertidas que mejor recuerdo de los últimos años: estaba en el centro de estudiantes de la Syracuse University, a la 1 de la madrugada, leyendo en un sofá. Si alguien me vió debió pensar que estaba colocado. Porque no podía dejar de reir. Estaba leyendo el último libro de Dilbert que había publicado Scott Adams ( http://www.dilbert.com). Delirante, explicaba con un realismo tremendo situaciones que uno se encuentra en el trabajo, en especial relativos a la relación con tu «jefe», y particularmente ridículas cuando se trata de una organización con un elevado nivel de burocracia.
Pensé, como creo que cualquiera que haya leído a Dilbert, que Adams conocía muy bien esas situaciones, las debía haber vivido en primera persona, las había padecido desde su «cubículo» en Pacific Bell y en las otras empresas en las que trabajó. Véase el ejemplo de esta viñeta (que espero que Adams no le moleste que haya utilizado aquí).

Pues bien, leo recientemente en una entrevista con Adams en el Financial Times (FT 25/10/02, p9) que, aparte de ser su web una de las primeras que ganó dinero gracias a la publicidad (fácil: se trata de una empresa de 1 persona, todo lo que hagas es prácticamente beneficio), en estos momentos la suya es una de las experiencias más interesantes de «comercio colaborativo». Gracias a que Adams incluye su dirección de correo electrónico en cada tira que dibuja, hoy recibe decenas de casos de lo absurdo del trabajo explicados por sus propios protagonistas.
Un fantástico ejemplo de conexión directa con el mercado, de cierto tipo de intercambio, sin intermediarios, que genera sinergia: Adams recibe inspiración, y los lectores ven graficada su experiencia. Una forma inteligente de utilizar Internet como fuente de inteligencia de mercado. Por cierto, podéis hacer lo mismo con Infonomia, expicándonos vuestros casos ( http://www.instituteofnext.com/mejorespracticas/casos.asp).
Por cierto, el nuevo libro de Adams, Dilbert and the Way of the Weasel ( http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0060518057/infonomia).
Leo en un breve artículo en el Wall Street Journal Europe (25/10/02, pM1) que el BBVA lanza un servicio dirigido a los inmigrantes, orientado básicamente a facilitar el envío de fondos a sus familias en sus países de origen. Un mercado que el WSJ asegura mueve unos 300 millones de euros al año sólo en España.
Al parecer, el banco sigue así el camino de otros bancos a nivel internacional, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Porque este sector, el de la transferencia de fondos de los inmigrantes, mueve, dicen, unos 61000 millones de dólares en todo el mundo.
En Estados Unidos hay ya una experiencia considerable, basada en los tranfers de los mejicanos a su país.
Bueno, para mi lo interesante de la noticia es como empezamos a descubrir el tremendo potencial económico de la inmigración. En otros lugares ya se ha dicho, por ejemplo, que son básicamente las afiliaciones de los inmigrantes a la Seguridad Social las que mantienen, o van a mantener, el sistema.
Pero hay más. En un artículo que creo recomendable, publicado hace unas semanas en el BusinessWeek (The coming battler for immigrants http://www.businessweek.com/magazine/content/02_34/b3796644.htm), se comenta como los países desarrollados se van a pelear por los «buenos» inmigrantes, por la gente preparada. Se trata de una forma diferente de ver la cuestión, muy controvertida, por otra parte. Literal: «la habilidad de los países para absorber extranjeros será el factor crítico en los países industriales para crecer o estancarse». Aunque sólo sea porque, si no, nos convertiremos en sociedades geriátricas.
Valga una nota interesante. En verano, se publicaba en El País que «uno de cada cuatro extranjeros residentes en Barcelona tiene estudios universitarios» (31/08/02). Se informaba también de que «el 35% de los inmigrantes tiene al menos estudios secundarios, frente al 31% de media en Cataluña».
Ligo esta nota sobre la necesidad de repensar la inmigración en clave económica con un artículo de Jonas Ridderstrale en el Financial Times de unos días antes (27/08/02, p8): «son las personas inteligentes las que escogen las organizaciones, y no al revés». Algo que veremos dentro de unas semanas cuando resuma el texto que ahora estoy leyendo “The rise of the creative class», del profesor de Carnegie Mellon, Richard Florida. Será, también, que son los inmigrantes los que nos escogen a nosotros?
Para todos aquellos que necesitáis demostrar que Internet no es una fantasía, ni una cueva de ladrones sin escrúpulos: decenas de sitios en la Red sirven para mejorar la vida, incluso salvarla, a miles de personas.
Un ejemplo con el que me he topado recientemente: el National Center for Missing and Exploited Children ( http://www.ncmec.org), en Estados Unidos. Un centro de ayuda para la localización de niños perdidos, secuestrados, etc, que utiliza inteligentemente las posibilidades de publicación inmediata, y de conexión internacional, de la Red.
Sus directivos explican sucintamente la diferencia sustancial que Internet ha representando para la organización: a principios de los 90 el porcentaje de localización de los niños era del 60%, hoy es del 93%. Dicen: «aunque es evidente que hay otros factores que han constribuido a este éxito, como la major sensibilidad de la gente, no hay duda de que el factor individual más importante ha sido la tecnología Internet».
En un momento en que nos aferramos a todo tipo de métricas para intentar justificar las iniciativas en la Red, en NCMEC lo tiene claro: su éxito se mide en vidas salvadas.
La gente que se organiza, en un proceso de-abajo-a-arriba (bottom-up), gracias a la conexión de pasiones y voluntades que facilita la Red.
La Red del dólar puede tener problemas, pero la Red de personas ni siquiera ha empezado…
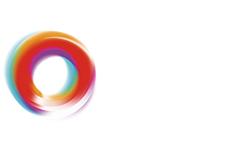


Sorry, the comment form is closed at this time.